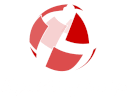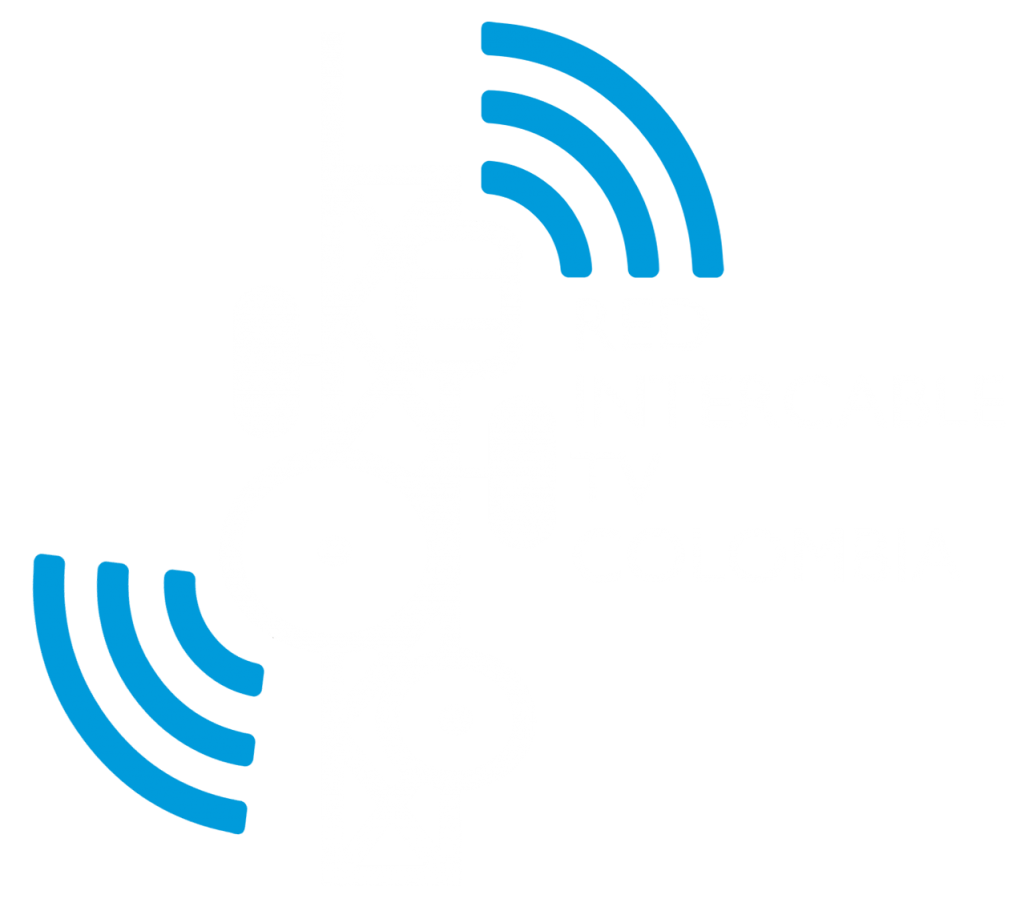Preguntándose por las dos motivaciones extremas que subyacen a la ambición de poder, Carl Schmitt – experto en patologías políticas y a quien suelo citar en estos tiempos de crisis de excepción – menciona en el extremo inicial de esa aventura a la soberbia, la vanagloria, el auto envanecimiento: lo que Cohelet, hijo de Salomón y redactor del Eclesiastés, definiera de una vez y para siempre en nuestra tradición judeocristiana: “vanidad, vanidad, todos es vanidad”. Sólo limitada por un temor abisal que acompaña al poderoso: la muerte, en especial y particularmente el horror ante la muerte violenta. Pues sabe, o intuye, que con la excepción de su desmesurada vanidad y el patológico egoísmo que lo mueven no existe razón alguna que le dé sentido a sus desafueros por llegar a la cima, merecedores todos del castigo por antonomasia: la muerte. Es esa, una muerte violenta, la amenaza asimismo ancestral que pone coto a la inconmensurable ambición de poder que lastra, en principio, a todos los poderosos, pero en particular a los caudillos, epitome de la ambición, la soberbia, la megalomanía desde el origen de los tiempos.
Chávez ha constituido el arquetipo de la figura preconstruida analíticamente por Carl Schmitt. Nada, salvo su delirante autovaloración y puede que su deseo infinito de retaliación y venganza por atropellos recibidos desde su más temprana infancia pudo motivarlo a realizar la devastadora hazaña que lograra poner en pie: apoderarse de un país, convertirse en la figura más determinante de la región y elevarse a la cima de los mandatarios más famosos del mundo. Sin otras armas que las virtuales de su extrovertida y desmesurada personalidad y la astucia – ancestral asimismo en los caudillos – con las que se apropió de los espacios que se metiera en sus bolsillos: las fuerzas armadas y el pueblo desheredado. Provisto de un aderezo sin el cual la vanagloria no le hubiera servido de nada: la inescrupulosidad y la amoralidad más absoluta conocida en los anales de la historia contemporánea de Venezuela. Narciso y Maquiavelo en una sola personalidad.
Pero si en los caudillos se exponencian estos caracteres y adquieren una fuerza que puede ser devastadora, es indudable que en mayor o en menor medida ellos están presentes en todos quienes sobresalen en la vida pública, y más en especial en los políticos. Que salvo esa ambición, poco o nada tienen que ofrecer que no emerja de su deseo por alcanzar notoriedad, resonancia, aceptación, aplauso y Poder. ¿O existe alguna particular virtud, capacidad o atributo que le confiera merecimientos a quienes se presentan al mercado del poder, como en un atleta sus facultades físicas, talento innato y sobresaliente en un artista o inteligencia descollante en un científico?
Nada, salvo una auténtica y apostólica vocación por el servicio público podría dar cuenta legítimamente aceptable de la entrega, la tenacidad y el ardor que pone un político en lograr hacerse con el Poder. No se me ocurre otro atributo. Y se lo halla tan escasamente visible y a la mano como un alfiler en un pajar. Hablando en rigor, no lo mueve más que la ambición. Acicateada, como diría el Eclesiastés, por la vanidad. Nihil novum sub sole.
Es el problema esencial de la política y los políticos, si bien una tradición de vieja data, enraizada en el idealismo absolutista de grandes pensadores como Hegel o en el materialismo del mismo origen y sustancia de su gran discípulo Carlos Marx, menosprecia el peso específico y la importancia de la ética en el curso de la historia. Comprendida en el tablero de grandes movimientos de fuerzas, el espíritu universal, obviamente trascendente a la voluntad de los sujetos y condenada a imponerse nollen vollen con el concurso o a pesar de la intervención voluntarista del sujeto.
Razonan, y con justicia, que dada la existencia del hecho y considerado que no hay otras razones para dedicar la vida a la gestión pública que la búsqueda fructuosa o infructuosa del reconocimiento general tras el premio de verse situado en las alturas de la máxima aspiración humana: la libre disposición sobre la vida, la muerte y la fortuna de los hombres, el problema a enfrentar es el resultado de esos demoníacos esfuerzos, la obra a que se dedique ese impulso a veces arrollador y hasta sobrehumano que mueve a la ambición humana. Una cosa es poner la existencia de un político de excepción a conquistar el Poder para desatar conflictos entre grupos, establecer Estados forajidos, provocar disensiones entre Estados y llegar a la locura de conflagraciones mundiales, genocidios y holocaustos, como fuera el caso de Hitler o, guardando las debidas distancias, el de los Castro, entronizados en el Poder gracias al establecimiento de un régimen de naturaleza monárquica, y otra muy distinta la de jefes de Estado que se elevaron a las máximas alturas del Poder precisamente para enfrentar el delirio de los primeros, derrotarlos en los campos de batalla y salvar a la humanidad de experimentos de barbarie política y social, como fuera el caso de Winston Churchill, de Charles De Gaulle, de Roosevelt y todos aquellos que, en las distintas esferas del Poder, acometieron la tarea de derrotar la barbarie nazi fascista.
Lo cual nos lleva al nivel del desarrollo intelectual y moral, civilizatorio y cultural, de las sociedades que se vieron involucradas en esas auténticas tormentas de autodestrucción y mutilaciones colectivas. La circunstancia determinante del comportamiento político del individuo. Que fija los límites invulnerables e inquebrantables de la acción social, actuando de regulador, limitador y corrector de las transgresiones intentadas con éxito o fracaso por el delirio maquiavélico de caudillos poseídos por una desaforada ambición de Poder. En el caso demostrativo que nos ocupa, la Alemania de la República de Weimar, terreno fértil al caudillismo hitleriano, y la Inglaterra liberal, decidida a agotar sus recursos y poner en juego el sacrificio de todos sus habitantes por preservar la libertad, el orden, la justicia. No sólo ni principalmente de su suelo patrio, sino de la Europa legada por milenios de esfuerzos civilizatorios.
De las consideraciones anteriores se desprende que Venezuela ha sido antes un terreno fértil al desarrollo de caudillismos mesiánicos capaces de arrastrar a la región entera a conflictos de orden nacional e internacional, siendo ella misma pasto de la voracidad de quienes no hallaron límites a su vampiresca naturaleza política. Fenómeno que acompaña nuestra historia desde su nacimiento como república independiente hasta el día de hoy, cuando no termina por sacudirse el yugo del caudillismo militarista, retrógrado y autoritario que se apoderara de sus hombres e instituciones pretendiendo el nonsens del restablecimiento autocrático de orden monárquico, como en Cuba. Y el sojuzgamiento impuesto por la fuerza a los sectores emancipados de su población o consentido por medios ilícitos, inmorales o carentes de toda ética por la otra. Con el aterrador saldo de un reparto relativamente equitativo entre quienes se niegan a ser sojuzgados y quienes lo aceptan gustosos a cambio de compensaciones materiales o engañifas seudo ideológicas. Sin importar la valía real y los alcances de tales compensaciones.
En el caso del enfrentamiento paradigmático de políticas antagónicas y sistemas que representaban valores o antivalores de naturaleza trascendental y contrapuestos, como fuera el del enfrentamiento mortal entre nacionalsocialismo y liberalismo, los bloques enfrentados fueron hegemonías compactas respaldadas por la unanimidad de los factores nacionales enfrentados. Que una vez desatados involucraron a la totalidad de sus ciudadanías: la llamada Guerra Total. La causa originaria del conflicto y sobre todo el factor personal, humano y existencial del liderazgo que lo provocara pasó luego a segundo término. Era la Alemania nazi enfrentada a la Inglaterra liberal democrática: no eran Hitler y Churchill.
Guardando las debidas distancias y rescatando el valor meramente argumental de las consideraciones precedentes, Venezuela ha vivido en los últimos quince años el desaforado despliegue de la ambición individual, caudillesca y autocrática de uno de sus ciudadanos. Capaz de fracturar con el auxilio de la inconsciencia ciudadana los frágiles equilibrios preexistentes y sumir a la totalidad del país en una vorágine de enfrentamiento y destrucción sin precedentes desde la Guerra Federal de mediados del Siglo XIX. Sin que las causas esgrimidas para uno u otro caso hayan trascendido a la desaforada ambición de sus principales protagonistas por apoderarse del Poder general de la Nación para los fines de su entronización absoluta.
Cabe preguntarse si en una situación de tanta gravedad para el conjunto de la sociedad como la que hoy vivimos los venezolanos y de cuyo desenlace depende en gran medida la estabilidad política de toda la región deben prevalecer frente a cuestiones puntuales los intereses de la estricta ambición de Poder personal, sin ninguna justificación verdaderamente supra individual, por parte de los protagonistas de nuestras coyunturas político electorales o si se deben imponerse los intereses globales preservados, bien o mal, pero preservados por la dirigencia nacional del factor que defiende la civilización contra la barbarie. Nuestro factor.
Ante este dilema de fácil resolución conceptual pero de muy difícil solución práctica vuelvo al origen de nuestro razonamiento: ¿qué razones de orden objetivo, qué motivaciones y qué fundamentos éticos exhiben quienes se consideran con derecho a imponer su voluntad por sobre la voluntad colectiva? ¿Por qué y para qué ese Poder que persiguen con tanto ahínco?
Esas razones, de existir, no me resultan evidentes. Constituyen, antes bien, un síntoma de la grave enfermedad moral que sufrimos.
@sangarccs