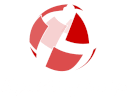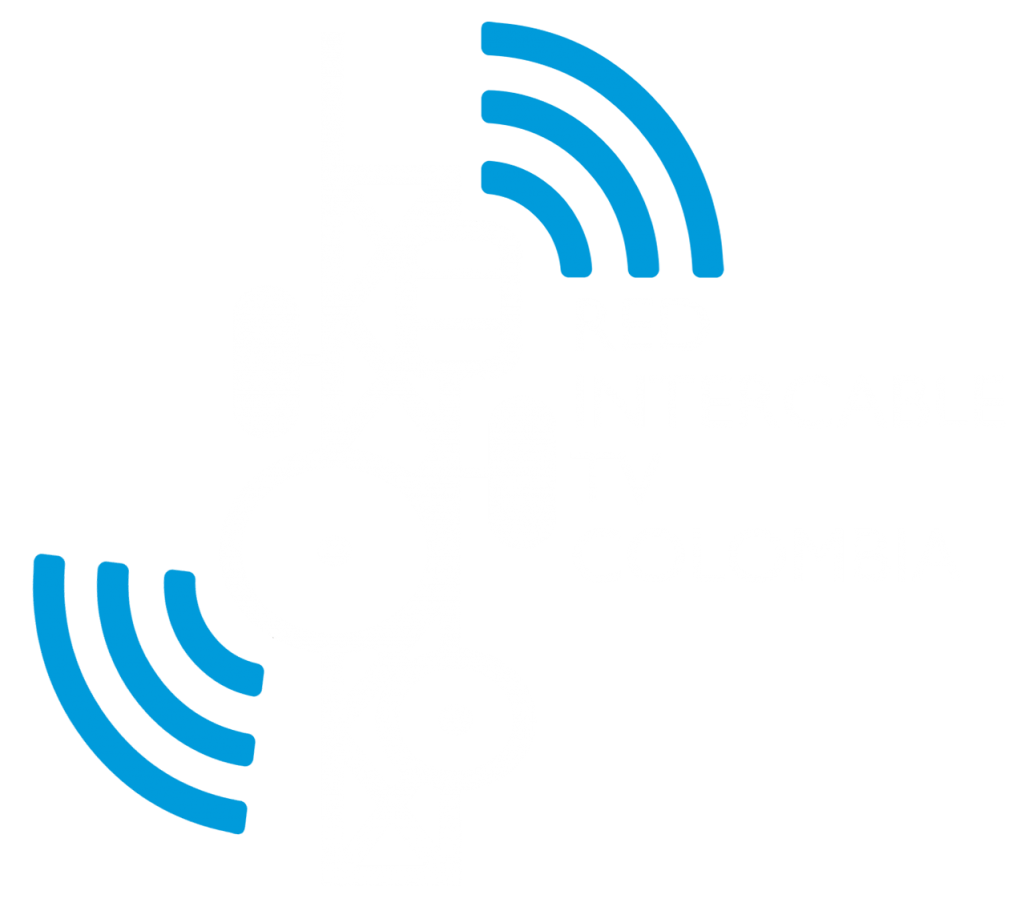Ojalá tengamos en común, con él, lo poco que le gustan la resignación, la derrota, el melodrama, la fábula mágica del enruanado.
Pero qué diablos le pasa a ese gordo descamisado que, de la mano de una bandera colombiana, XL, y como si hubiera nacido para arruinarlo todo, se ha puesto en la tarea de perseguir al inaudito Nairo Quintana en su ascenso al Alpe d’Huez. Qué enfermedad contagiosa sufren el comentarista patriotero (“¡vamos, Nairo, empuñe su caballito de acero en nombre de esta patria encorvada por la guerra…!”) y aquella mujer enfundada en la camiseta de la selección de fútbol, que tratan de seguirle el paso a Quintana, un milagro en la edad del cinismo, en la penúltima etapa del Tour de Francia. Por qué en los viacrucis del mundo del ciclismo suelen manifestarse, más que los pabellones de España o Inglaterra, los sudarios amarillos, azules y rojos de Colombia: porque es en la gloria irrefutable del deporte en donde este archipiélago, enfrascado en su guerra civil desde el principio, resulta ser una nación, y nos toma a todos por sorpresa un inesperado e infundado orgullo por haber nacido aquí.
Uno que otro será capaz de reclamarle por no ser más que el segundo del mundo, pero, fuera del manicomio, Quintana será el héroe de un pueblo. Y, como todos los deportistas de acá –Dios: qué peso, qué trampa mental colectiva–, no habrá ganado su copa, sino reivindicado a su tierra. Terminará retratado como una lección de vida. Y será celebrado con lágrimas en los ojos como si por fin les hubiéramos dado su merecido a todos aquellos que nos han humillado.
Fue el lunes 16 de julio de 1984 cuando nació esta nación. El nazareno colombiano Lucho Herrera derrotó en el Alpe d’Huez a todos los ciclistas de todas las nacionalidades bajo la mirada de un planeta que hasta ese momento solo sabía de Colombia el “corte de franela”, la coca. Y desde el delirio de aquella celebración notamos que somos un país de enemigos, por supuesto –azules versus rojos, secuestradores versus vengadores, pacifistas versus pacificadores–, pero tenemos en común la sensación de haber sido derrotados, ninguneados, desde el principio de los tiempos (“oh, Columbia, patria de Pablo Escobar…”), y la fantasía de la redención con los dientes apretados. Sí, descubrimos entonces que la nuestra es una nación manchada e injuriada, “¡vamos, Nairo, vamos…!”, pero solo hasta ahora hemos descubierto que no han sido ellos, los extranjeros indolentes, quienes nos han ofendido, sino nosotros mismos; que no solo hemos sido las víctimas, sino también los verdugos.
Fuimos nosotros: los que no fuimos capaces de acabar con la guerra civil, de reconocer que el narcotráfico vengó e incrementó la inequidad, de sacudirnos estos hampones y estos sociópatas enquistados en el Estado, fuimos nosotros. Y quizás sea mejor cambiar “fuimos” por “somos”. Porque la Fiscalía está buscando a 95 desaparecidos en la fosa común de La Escombrera. Porque del 2006 al 2015, según Gallup, la gente que está de acuerdo en sacrificar parte de la justicia para negociar la paz pasó de 56 a 24 por ciento. Porque las Farc son una desgracia, sí, pero no son los únicos que han cavado tumbas infames, y no son tantos los colombianos que creen en la igualdad de oportunidades. Porque aún hay que ver si alguno de los 295 artículos de la nueva ley del deporte –cuál Congreso va a leerlos– en efecto va a servirles a los deportistas. Y está por reconocerse que Nairo Quintana es lo que es porque escapó a tiempo del ciclismo colombiano.
Ojalá tengamos en común, con él, lo poco que le gustan la resignación, la derrota, el melodrama, la fábula mágica del enruanado, ay. Ojalá compartamos su realismo, su maña de llamar las cosas por su nombre. Somos una nación joven: 1984 fue hace muy poco. Pero solo alcanzan la civilización las naciones que reconocen su barbarie, su escombrera.